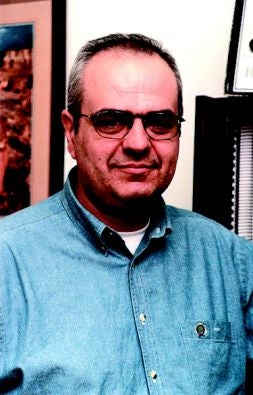
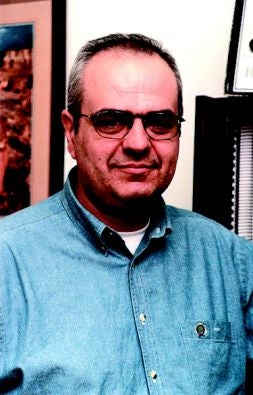
Secciones
Servicios
Destacamos
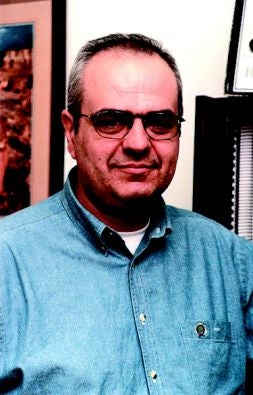
PPLL
Sábado, 28 de junio 2008, 05:19
Hasta ahora la voluntad del Suplemento de Salud que tiene usted en sus manos ha girado en torno a lo problemas concretos de las enfermedades con nombres y apellidos de médicos que las tratan de una parte y de las mismas enfermedades de otra.
Sin embargo frente a los problemas generados por la enfermedad la sociedad asume un rol que hemos dado en llamar "la percepción" y en todo caso la actitud que el conjunto de esa sociedad tiene o asume.
En este caso la sociedad, entendida como un conjunto de personas que observan de lejos los problemas hasta los que están en el entorno más inmediato del enfermo, todos pasan por unas etapas que van desde la compasión hasta el rechazo.
Recordemos una vez más la definición que la OMS en su Constitución de 1946 nos ofrece cuando de definir a la salud se refiere: "Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente las afecciones y/o enfermedades "y en 1992 un investigador añadió a la anterior definición de la OMS lo de "y en armonía con el medio ambiente".
Es un hecho aceptado el que la personalidad parece afectar al origen de las enfermedades o en todo caso ciertas enfermedades pueden verse más extendidas o tener peor o mejor diagnóstico en función de la personalidad del enfermo.
En ese sentido recordamos aquí el como muchos de los entrevistados citaban el como el Dr. Carmena de la Facultad de Medicina de Valencia parecía hacer referencia a ello cuando comentaba que: "no hay enfermedades sino enfermos"; es probable que se refiriese a ello.
Sin necesidad de remontarse a Galeno que observó el como la melancolía y el cáncer de mama parecían mantener un vínculo estrecho; esa percepción holistica de que "somos lo que pensamos" toma fuerza cada vez más, en el sentido de la consideración del hombre como un todo y de la interdependencia que sus partes tienen sobre el comportamiento del sistema y la salud es el resultado, el todo.
Los acontecimientos externos nos afectan y el cómo los asumimos puede generar dificultades; se habla de somatización de los problemas y esa somatización genera dificultades de funcionamiento físico cursando de muy diversas formas.
Las recientes investigaciones sobre la coagulación de la sangre realizadas por al Universidad de Bonn en torno a la Dra. Francisca Geiser (del Hospital Policlínico para Medicina Psicosomática y la Psicoterapia) y a la Dra. Ursula Harbrecht (del Instituto de Medicina de Transfusión y Hematología Experimental) ha sido el primero en llevar a cabo un examen muy cuidadoso sobre coagulación (fuente: Universidad de Bonn), han evidenciado que las personas que padecen ansiedad tienden a una mayor velocidad en el proceso de la coagulación sanguínea, a que se les coagule más pronto la sangre pudiendo dar lugar a esa frase de "se me hiela la sangre" frente a un episodio de ansiedad.
Observamos, pues, el como un aspecto exterior, ajeno en principio a la salud y desde luego lejos de la enfermedad puede terminar produciendo daños físicos de índole personal, daños que derivan en problemas.
El profesor Catalán González ha profundizado en esta cuestión y la hecho extensiva al como la sociedad asume al enfermo y estudia la reacción que el enfermo suscita en el grupo y, añadimos nosotros, del como el enfermo "sufre y somatiza", seguro, esa actitud haciendo, sí cabe, peor enfermo.
Recogemos de su libro- recién premiado y publicado como Premio de Ensayo del Ayuntamiento de Valencia- Anatomía del Secreto- esta percepción cuando nos dice: " La aversión del grupo a los individuos enfermos o incapaces parece ser la consecuencia de adaptaciones filogenéticas que podemos rastrear en la conducta de lo simios. Jane van Lawick describió como los chimpancés sanos atacaban a otros paralíticos a los que habían admitido antes de contraer la enfermedad".
Nos preguntamos sí seremos iguales.
Una cuestión que avala su presencia en el Suplemento porque siempre, decíamos, nos interesaba la enfermedad en si misma y los médicos que trataban de curarla, pero en el fondo dejábamos de lado la opinión, la actitud del entorno lejano y más próximo y por esa razón le preguntamos al profesor Catalán Gonzále:
-¿Qué es la culpa?
-En la práctica podríamos definirla como el penoso sentimiento de haber cometido una grave transgresión moral.
-¿La sociedad actual asume la culpa propia o trata de proyectarla en los demás?
-La sociedad es una abstracción que carece de sentimientos, incluyendo los de culpa.
-Usted señala que existe una tendencia a trasladar la culpa de la enfermedad, por ejemplo, al enfermo ¿Por qué?
Las enfermedades mortales o crónicas generan una inhibición de los miembros del grupo sano, que se protegen a sí mismo simbólicamente de la enfermedad culpando al enfermo. Del mismo modo que los normales han demonizado el excepcional color rojo de pelo atribuyendo a los pelirrojos mal carácter o poderes maléficos, los sanos suelen incurrir en una moralización de la dolencia que llevó a atribuir al sida la capacidad de "contagio moral". La moralización de la enfermedad es una de las causas del aislamiento del enfermo, al igual que sucedía en otros tiempos con la lepra, cuando se construían sanatorios exclusivamente para leprosos, los lazaretos. Se juzgaba a los leprosos uno pecadores delatados por la putrefacción de su carne. También durante las epidemias de peste quedaban aisladas familias enteras a la primera sospecha, sin distinguir los individuos sanos de los enfermos. La doctrina de la transmigración en diversas culturas sigue asignando a los enfermos la culpa de su dolencia por haber cometido algún pecado en vidas anteriores. A lo largo de los siglos, mujeres afectadas por esquizofrenia han sido tachadas de brujas y quemadas en la hoguera, y los enfermos mentales han sido escondidos o recluidos en condiciones infrahumanas (todavía sigue hoy esa tradición en países como Grecia o Rumanía). Se ha castigado la excentricidad del enfermo mental como si este fuera responsable de sufrirla, y aún en el siglo XV los dementes podían ser deportados o encarcelados durante meses. Los establecimientos de acogida para enfermos mentales no ejercerán su papel corrector de la repugnancia social hasta el siglo XVI.
-¿Qué es la compasión?
-Schopenhauer la definió muy bien: la participación vicaria en el sufrimiento del otro.
-¿Cuanto dura? ¿Se "pudre" pronto?
-Existe una aversión genética al trato con los enfermos graves o crónicos que se expresa en una especie de cansancio de la compasión, muy semejante al que se detecta en la actitud social ante las catástrofes naturales. Al producirse el desastre, los medios de comunicación excitan al punto la compasión y las iniciativas de ayuda obtienen medios para socorrer el país. El problema llega, sin embargo, cuando la desgracia se niega a desaparecer. Con el paso del tiempo se produce una fatiga del espectador hacia esa guerra africana que no termina, hacia esa enfermedad que sigue aniquilando sin novedad o hacia esa devastación natural que continúa provocando pobreza. Entonces los medios de comunicación "matan" la noticia; abandonan a las víctimas sin que haya cesado el problema, sólo porque deja de interesar a unos espectadores que ahora experimentan cierto desdén hacia aquellos mismos que antes socorrieron.
-¿Existe entonces una secuencia Compasión- Fastidio-Culpa-Abandono?
-Siempre hablando en términos de grupo o sociales, en efecto, la secuencia podría establecerse más o menos así.
-¿Está nuestra actual sociedad preparada para la aceptación de la enfermedad, de la catástrofe, de la muerte?
-En un sentido estricto, ninguna sociedad ha aceptado nunca la muerte. La muerte contradice todas las esperanzas y las actividades humanas y desde los menhires paleolíticos, que pretendían incrustar en la tierra las almas de los muertos, hasta las grandes religiones universales de la actualidad, los grupos humanos han procurado evitar o transformar ese hecho. Es hasta cierto punto lógico que cuando las esperanzas ultramundanas se debilitan, como ocurre en nuestra época, la visión de las enfermedades terminales y de la muerte resulte insoportable. En otros tiempos resultaban más soportables porque la muerte se veía menos como un final de trayecto que como un cambio de estación. No olvidemos que entonces se pasaba a "mejor vida". O, como escribió Hölderlin en un verso memorable, a un país incógnito.
-Es frecuente leer en su libro referencias al traslado de la responsabilidad, incluso de la fealdad física, a otros. ¿Por qué esa transferencia?
-Es cierto: a los feos se les responsabiliza a veces de su cara, como si tuvieran la culpa de su aspecto, con esa frase tan absurda según la cual al llegar a cierta edad cada cual tiene la cara que se merece. Menciono en Anatomía del secreto que la actriz Faye Dunaway le espetó esta conocida frase a un periodista que le entrevistaba, al parecer sin percatarse de su manifiesta fealdad. Sintiéndose aludido, el periodista repuso: "Entonces yo he debido de ser muy mala persona". La bella Dunaway, sin pensárselo, exclamó: "Oh, no; tú estás muy bien". Y es que los excluidos, como sucede en los congresos sobre exclusión social, no suelen estar presentes.
-¿Por qué cree usted que en los congresos sobre exclusión no están los excluidos?
-Porque no pueden ofrecer la participación en otro congreso a quien le invite. Precisamente porque están excluidos del "do ut des", del intercambio de bienes y favores en que consiste la relación social sostenida. Conforme un ser se aleja más de la normalidad asociada a la vida cotidiana y al principio de reciprocidad, a la capacidad de devolver un bien o un favor, más se acrecienta la hostilidad que inspira.
-La locura, el sida, la homosexualidad aparecen en su texto como enfermedades en las que la moral juega un papel de cierto peso e incluye usted ahí el "rol" de los medios de comunicación. ¿Por qué es así y que tiene que ver los medios de comunicación en este asunto?
-Anatomía del secreto presenta como enfermedades el sida y la locura, pero no la homosexualidad, que es un tipo de orientación sexual minoritoria. Una de las formas que tiene la mayoría de excluir a las minorías es precisamente introduciendo los hábitos de estas en el catálogo de enfermedades, bien físicas o bien psíquicas. Antes, a las mujeres que cambiaban de pareja con facilidad se las llamaba "ninfómanas". En general, suele decirse de alguien que nos cae mal que "necesita un psiquiatra" o que "está enfermo", pero realmente con estas descripciones seudocientíficas no estamos definiendo las conductas, sino sólo expresando nuestra desaprobación mediante una fórmula verbal que refuerza los valores de grupo.
carlos pajuelo de arcos
Perfil
El profesor de Ética de la Información en la Cardenal Herrera CEU de Valencia Miguel Catalán González nace en Valencia en 1958 y lo hace cerca del Colegio Publico Cervantes, en la calle de la Corona (el antiguo quemadero empleado por la Inquisición) un colegio que ahora, por cierto, cumple 100 años, y donde cursa un año de escuela primaria y de cuyo año solo retiene como anécdota la figura de unas botas de agua sobre un pupitre.
Continúa sus estudios de primaria en el colegio Patronato de la Juventud Obrera , institución que cumple 125 años en estas fechas, dotada con maestros nacionales y dirigida por un padre jesuita desde hace unos años y que por entonces ocupaba el actual Nuevo Centro y de aquellos años los partidos de futbol sobre tierra nada "batida" y el recuerdo entrañable a dos profesores Enrique Navarro y Enrique Ballester; a este último le dedicó una loa conmovido por una enfermedad que aquejaba al profesor. Un gesto de aprecio por la persona y lo aprendido del profesor.
Las dudas acerca de sí estudiar o no, le llevan a trabajar un año en una imprenta y allí consolida su afición desmedida por la lectura y ello combinado por la influencia de su madre le deciden a estudiar- lo hace con una beca el bachiller y la carrera- y se inclina por la Filosofía ya en el Instituto Luis Vives y son Bertránd Rusell, Nietzsche, Mann, Schopenhauer, Proust los que forman en él la mezcla de escritor y filosofo que es ahora.
De su época de estudiante recuerda a su profesor de latín Esteve, que sabía resumir en los últimos 10 minutos lo esencial de la clase y desde luego a Santamens un socrático, que con su pipa y su sosiego amaba y hacia amar el conocimiento.
Ahí está el sustrato de lo que hace que en la Universidad se incline por la filosofía y en ella destaca al profesor Montoya un referente para él de la filosofía y de la ética teórica y "vivida" y a Villacañas con su amplísimo conocimiento de contenidos filosóficos clásicos.
Tras la oposición ganada como profesor de Enseñanza media su paso por los Institutos de Torrente, Elda y Petrel y luego la Universidad y siempre el deseo, la vocación de transmisión del conocimiento y en paralelo escribir, escribir incesantemente.
Premiado ampliamente en obras de ensayo y ficción investiga el alma humana y de su último libro (premio de Ensayo Gil Albert del Ayuntamiento de Valencia) "Anatomía del secreto",tercero de un tetralogía que se inicia con "El prestigio de la lejanía", sigue con "Antropología de la mentira", nos interesa su trabajo sobre el comportamiento del grupo, de la sociedad frente a los enfermos y a sus enfermedades..
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Encuentran a una mujer de 79 años muerta desde hacía varios días en su domicilio
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Recomendaciones para ti
Destacados
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.