

Secciones
Servicios
Destacamos

ÓSCAR CALVÉ
VALENCIA.
Domingo, 25 de noviembre 2018, 00:03
«Imprimió el Autor supremo a cada planta caracteres fixos, que reconoce y distingue el que se familiariza con los vegetales. Así como el pastor descubre en cada oveja de su rebaño la fisionomía individual que otros no perciben; así también el Botánico ve con claridad en los vegetales ciertos lineamientos y notas, ocultas al resto de los hombres. Ven todos que las plantas crecen y se reproducen; que se visten de hojas, varias en sus formas y colores: que florecen en cierto tiempo, y que al fin nos dan sus respectivos frutos: mas no todos conocen las diferencias que las distinguen...».
El reportaje de esta semana lo abre el más célebre e internacional botánico que ha dado nuestra ciudad, Antonio Josef Cavanilles, quien pronunció las palabras citadas el 13 de abril de 1803. Y lo hizo en un lugar hoy repleto de historia pero que entonces era de reciente creación para uso, estudio y disfrute de Cavanilles y sus colegas. No en vano, fue el propio Cavanilles uno de los principales actores de su materialización. Obviamente me refiero al Jardín Botánico de Valencia, cuya sede actual, la misma donde el famoso botánico lanzaba su arenga, apenas contaba en ese instante con unos meses de vida. Es fascinante -y desconcertante- comprobar la «vida» cambiante de los elementos de nuestra ciudad. El Jardín Botánico de Valencia fue creciendo a lo largo del siglo XIX, pero dos desgraciados golpes de gracia en la pasada centuria lo empujaron casi a su desaparición: la Guerra Civil y la 'Riuà'.
De hecho, quien suscribe, quizá al igual que muchos de ustedes, pasaba por delante de sus ruinosas puertas a principios de los 80 sin imaginar que tras esos sucios muros se ocultaba el pedacito más verde de la historia de nuestra ciencia. Un oasis natural dedicado al estudio que tras una laboriosa rehabilitación acometida a finales del pasado siglo hace las delicias de quienes ingresan en él, sea por motivos académicos o no.

Junto a uno de sus costados se halla el Jardín de las Hespérides, y junto a este, la manzana de la discordia. La manzana que ha visto pasar varios proyectos que acabaron en la nada como las famosas 'tres tristes torres'. Aquella manzana desolada que espera pacientemente, ante la lógica impaciencia de los ciudadanos, algo de determinación por parte de las autoridades competentes. Representen las siglas que representen estas, porque la historia del solar de los Jesuitas es la historia del 'donde dije digo, digo Diego', de las promesas perdidas como lágrimas en la lluvia.
La tabla rasa anunciada por la Universitat y el Ayuntamiento sobre la ampliación del Jardín Botánico es el penúltimo episodio de una serie más larga que la de 'Cuéntame cómo pasó'. De hecho, ampliación del jardín y ficción televisiva comparten que sus respectivos desenlaces son un verdadero misterio. Pero descuiden, al menos durante unos minutos, no entraremos en política. Sí lo haremos en el devenir del Jardín Botánico. Cualquier excusa es buena para hacer historia.
El enclave actual del Jardín Botánico se sitúa en 1802, pero la historia de este espacio verde como lugar de estudio de las plantas y de sus propiedades se remonta al siglo XVI. Concretamente al 16 de mayo de 1567, cuando los Jurados de Valencia establecieron «que la càthedra de simples se done al magnífich Joan Plaça, doctor en medicina, ab cinquanta lliures moneda real de València de salari ordinari e altres cinquanta lliures de dita moneda de aiuda de costa cascun any, ab que haja de seguir l'orde que per los magnífichs Jurats se li donarà en lo legir».
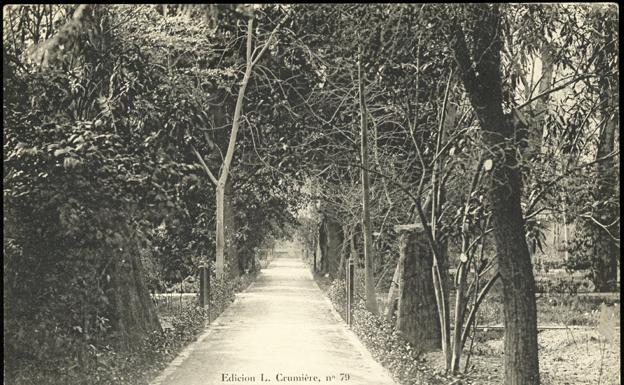
La pregunta más pertinente: ¿Cátedra de simples? Obviamente, no se refería a una cátedra de mentecatos y zoquetes. El término 'simples' aludía a aquellas plantas y/o minerales que servían como medicinas o que formaban parte de le composición de medicamentos de la época. Plaça se hacía cargo de una de las ramas de conocimiento más esenciales para la evolución humana, pues de ella formaban parte la medicina, la biología, la farmacia, etc.
Desconozco si entonces era tan lucrativa (aludo a la farmacia en este caso), pero sí requería de un huerto donde analizar todas esas plantas susceptibles de mejorar la salud. Por eso al señor Plaça, eminencia científica que acabaría ocupando años más tarde la cátedra de medicina se le ordenaba «que tinga compte ab hun ort en lo qual se planten les erbes que adquell parexeran necessàries donant-li loch opportú hon se fasa dit ort e ortolà que tinga càrrech de cultivar aquell e porte compte de les botigues de apothecaris». Desconocemos la ubicación de aquel primitivo huerto estrechamente vinculado al mundo universitario y «en lo qual se plantes herbes necessàries per a l'ensenyament de les plantes». Especialistas en la materia como Óscar Barberá afirman que el proyecto no llegó a materializarse.
Por el contrario, no cabe duda de la existencia de un jardín botánico en el año 1631, en la actual calle Sagunto, vinculado al Hospital de San Lázaro, recinto sanitario donde eran tratados los enfermos de lepra.
En la misma vía, sólo unos pocos años más tarde, se hizo al menos otro jardín con idénticas inquietudes, pero, al igual que el recién citado de 1631, conformó una suerte de proyecto efímero sin apenas continuidad tras la muerte de su máximo responsable. Óscar Barberá hizo en 1989 un breve pero jugoso artículo donde sale a la luz que aquellos primitivos jardines dispusieron de una vida exigua. Dato que eruditos como Amparo Felipo, o más reciente y prolijamente José Pardo Tomás, han confirmado al incorporar en sus estudios otros casos paradigmáticos.
En el siglo XVIII ningún huerto botánico presentaba continuidad y la misma Universitat de València solicitaba la creación de un jardín para el cultivo y el estudio de aquellas plantas inexorablemente asociadas al bienestar humano. Para mayor ofensa desde un punto de vista científico, aquella centuria había sido especialmente fructífera en estudios afines a la materia, entre los que sobresalía una nueva clasificación de los seres vivos en general y de las plantas en particular, realizada por Carl von Linné.
La Universitat de València, sabedora del carácter imprescindible de ese jardín botánico elaboró algunos proyectos al respecto. El más serio fue uno realizado hacia 1787, al amparo de la reforma universitaria del rector Vicente Blasco. Mediante convenio, la ciudad cedía unos terrenos contiguos a la Alameda. Parte del éxito de esa operación se debía a la acción de la institución académica y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, sobre la que hablamos algunas semanas atrás. Ni por esas.

El pacto del Botánico -ojo, el de 1787-, sacó a flote enormes tensiones entre los organismos participantes. El propio rector de la universidad, Vicente Blasco, cambió el plan ya avanzado. Ese nuevo rumbo tendría como destino el actual Jardín Botánico.
Tras una compleja negociación (municipio, universidad, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia) y el Hospital General (poseedora del llamado Huerto de Tramoyeres junto al camino de Quart y destino final del Botánico), se produjo la permuta de terrenos. Esta vez era la definitiva. Una carta de Blasco a Cavanilles, publicada por González Bueno, advertía el propósito de «lograr uno de los mejores jardines de Europa«.
Cavanilles ya era director del Jardín Botánico de Madrid, y entraría a formar parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Fue clave en la materialización del Botánico de Valencia. La dirección del proyecto fue asumida por el médico Francisco Gil. Se llevaron al nuevo enclave todas las plantas del inacabado jardín junto a la Alameda, así como las del extraordinario jardín de Puzol del entonces recientemente fallecido arzobispo de Valencia Fabián y Fuero. Fue el germen de nuestro Jardín Botánico. Su establecimiento definitivo requirió no sólo décadas, sino siglos. Veremos, si efectivamente se hace, cuánto dura la ampliación. Con sumo respeto a todos los actores implicados, «qui habet aures audiendi audiat».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Los ríos Adaja y Cega, en nivel rojo a su paso por Valladolid
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.